“Cuando secuestraron a mi hija y a su esposo, el nene quedó con nosotros. Lloraba y lloraba, no paraba de llorar. Lloró mucho. Hasta que se fue calmando. Le decía papá a mi marido. Yo le explicaba que era el abuelo, no el papá. Pero él igual le seguía diciendo papá. Yo le insistía. Hasta que hablé con una psicóloga que me dijo ‘usted ya le explicó, ya está’. Se ve que él necesitaba nombrar al abuelo como el papá. Hasta que lo secuestraron al abuelo. Por segunda vez desaparecía el papá.”
La maternidad, la paternidad, son funciones. En relación al deseo de tener un hijo, los padres además de tenerlo, “adoptan” amorosamente a ese hijo como tal y ese acto es necesario en la constitución de la subjetividad. Probablemente este niño haya logrado sostener de algún modo la presentificación de la figura paterna en esa función ejercida por su abuelo.
Pero la crueldad de los perpetradores de la barbarie desplegada durante el terrorismo de Estado en la Argentina no tuvo límite. Y en ese goce oscuro ilimitado, mancillaron los cuerpos de las personas y arrasaron con sus subjetividades.
“Vinieron a mi casa, entraron a los gritos, armados, buscaban a mis hijas y a mi nuera. Para encontrarlas se llevaron a mi hijo menor y a mi marido. Mi hijo nunca apareció. También secuestraron a mis otras dos hijas y sus esposos. A mi marido lo liberaron unos días después, a la semana se murió.”
¿Cómo reparar esa tragedia? ¿Cómo recuperar, según el paradigma jurídico, el estado anterior a la comisión de los hechos delictivos? ¿Cómo retornar a esos hechos cotidianos de la vida en que los padres intentaban, siempre en el marco de una función fallida, poner en juego su deseo en esos roles que habían elegido, constituyéndose ellos mismos en hacedores fundamentales de la subjetividad de sus hijos?
“Me obligaron a hacer declaraciones, que fueron hechas públicas en las que tenía que decir que mi hijo era subversivo.”
En esos actos violentos, en la metodología del secuestro, la tortura y la desaparición, vulnerar la subjetividad, forzar a las personas a actuar contra sus principios, arrebatarles sus hijos, maltratarlos física y psíquicamente, fue un modo de actuar violentamente contra su deseo ejercido a través de la función paterna y materna.
“¿Por qué no los cuidó antes, señora?”, les decían a las madres cuando buscaban a sus hijos. O difundían en las publicidades de la dictadura: “Señora, ¿sabe usted dónde está su hijo?”.
Ellos sabían dónde estaban. Porque ellos se los habían llevado. Secuestrando de sus domicilios, de sus lugares de trabajo o en la vía pública a miles de seres humanos, a una generación comprometida con la realidad de su tiempo, a sus hijos, a sus madres y padres. Vulnerando de ese modo los lazos filiales, arrasando con esa estructura dibujada en un árbol genealógico, trastrocando las funciones de cada integrante de cada familia en la que irrumpieron, dejando una huella irreparable en esa escena traumática creada a su antojo. Sin límite, sin reparos, sin escrúpulos.
En los procesos judiciales en los que se están juzgando los delitos de lesa humanidad y genocidio perpetrados en los llamados años de plomo, se ventilan relatos como éstos. Testimonios desgarradores que dicen sin poder decirlo todo, exposiciones insoportables que en el intento de describir lo sucedido expresan en el entredicho, narraciones espeluznantes que apuntan a probar el delito, porque así lo demanda el discurso jurídico, y que dejan entrever aspectos de esa subjetividad arrasada. Porque más allá del pretendido estatuto de verdad, del contenido de su discurso, el valor de la palabra del testigo se expresa también en los efectos de su decir, en él mismo, en quienes los escuchan y en quienes fueron alcanzados por esa experiencia traumática.
Hoy en esos escenarios se repone una reconstrucción histórica de los hechos que da cuenta de las razones políticas, económicas, sociales del llamado Proceso de Reorganización Nacional. De sus principales beneficiarios; de sus autores intelectuales y materiales; del organigrama del orden represivo; de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que, diseminados por todo el país, fueron parte de la infraestructura diseñada para cumplimentarlo; de la metodología implementada, el secuestro, la tortura y el carácter clandestino de la represión. En definitiva, del despliegue ilimitado de la pulsión de muerte, en lo peor que la condición humana puede poner en juego.
Sigmund Freud, frente a la afirmación del individuo como virtual enemigo de la cultura, plantea, en El porvenir de una ilusión, que sin embargo ésta está destinada a ser un interés humano universal que por lo mismo debe ser protegida, porque “las creaciones del hombre son frágiles y la ciencia y la técnica que han edificado pueden emplearse también en su aniquilamiento”. Para afirmar más adelante que “una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros no tiene perspectivas de conservarse...” y sosteniendo que en muchas personas esa pulsión destructiva y anticultural determina su conducta en la sociedad humana.
Asimismo, en su obra El malestar en la cultura, Freud va a caracterizar el desarrollo cultural como “la lucha por la vida de la especie humana”.
Retomando este texto de Freud, Jacques Lacan va a plantear en la Etica del Psicoanálisis, que lo escribe justamente para poner de relieve que el goce es un mal porque entraña el mal del prójimo y de esto da cuenta con el concepto de “más allá del principio del placer”, que surge ante el problema del mal, esa “insondable agresividad”.
El mismo Freud va a dar cuenta de sus propios reparos como expresión de una “actitud defensiva” ante esta conceptualización inherente a la condición humana en la que la cultura encuentra su más poderoso obstáculo. En torno a la cuestión de la reparación posible, entonces, es allí donde la justicia viene a tener un efecto en relación a la sanción del delito. En donde el Estado se hace cargo de castigar esos crímenes realizados por quienes se presuponían impunes y que pusieron lo peor de su condición al servicio de intereses contrarios a los de las mayorías.
El próximo 24 de marzo se cumplen 40 años del golpe instaurado en 1976. Hubo sucesivos intentos de consagrar la impunidad mediante leyes y decretos –punto final, obediencia debida, indultos–, que pretendieron impedir el juzgamiento y sanción de estos delitos aberrantes, pero hubo también un reclamo sostenido del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales que hicieron de la lucha por memoria, verdad y justicia una posición ética e innegociable. Y eso se tradujo en una política de Estado. La construcción de políticas públicas de memoria, la investigación de los crímenes, el desarrollo de los juicios, la reposición de un texto de la historia que había sido arrancado de ese contexto, la incorporación de ese relato en los establecimientos educativos, las fechas conmemorativas y los homenajes y actos de restitución, entre otras muchas expresiones reales y simbólicas, han contribuido a institucionalizar un discurso otrora alternativo.
Algunos de esos procesos reparatorios en que se está juzgando a los responsables de esos delitos, están en su etapa de alegatos. En los fundamentos para el pedido de penas para los acusados el material de la fiscalía y querellas reproduce esos testimonios dolorosos, singulares, únicos, en que cada testigo aporta su trozo de historia que se constituye en prueba de los hechos aberrantes.
Numerosos instrumentos de la jurisprudencia internacional son soporte y herramienta en la reivindicación del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en torno a delitos cometidos contra víctimas vulneradas en sus derechos más elementales.
En el alegato de la fiscalía que actúa en el juicio que juzga los delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, la fiscal solicitó que los medios gráficos que estuvieron involucrados en hechos delictivos difundiendo información falsa y manchando el buen nombre y honor de las personas, publiquen sendos artículos reponiendo la verdad histórica.
Aquí también se trata de graves violaciones a los derechos humanos que trascienden lo individual y alcanzan a la sociedad en el derecho a la información. Y este pedido es un acto de reparación. Como lo es también el pedido, de la misma Fiscalía, para que este proceso histórico sea declarado de interés para las generaciones presentes y futuras.
Y ése es el valor de la palabra. Y el efecto también de la palabra desplegada en la escena de los juicios. Si el análisis es una práctica del lenguaje, si no hay otro modo de acceso a lo inconsciente que no sea por la vía del lenguaje, en el equívoco, en el entredicho, cómo pensar entonces en la palabra del testigo que resuena en las audiencias si no es también atendiendo a lo que no puede ser dicho del todo pero que impacta desde esa imposibilidad en la conciencia y en el alma de quienes escuchan.
Precisamente en torno a “los laberintos de la verdad”, Lacan va a decir en El reverso del psicoanálisis, que la verdad tiene más de un rostro. “Lo real, si lo real se define como imposible, se sitúa en la etapa donde el registro de una articulación simbólica se encuentra definido como imposible de demostrar” y da cuenta del carácter radical de la repetición, “esa repetición que insiste y que caracteriza, como ninguna otra cosa a la realidad psíquica del ser inscripto en el lenguaje” (...) “La división del sujeto no es, sin duda, nada más que la ambigüedad radical que se vincula con el propio término de verdad”.
Giorgio Agamben, en su texto Lo que queda de Auschwitz. El Archivo y el Testigo, analiza el rol del testigo en torno de la experiencia de los campos de concentración del nazismo. Al respecto, partiendo de la base de que las circunstancias históricas en que tuvo lugar el exterminio de los judíos han sido suficientemente aclaradas, sostiene que “muy diversa es la situación por lo que hace al significado ético y político del exterminio, e incluso a la simple comprensión humana de lo acontecido”, “al sentido y las razones del comportamiento”, plantea que a pesar de poder describir y ordenar esos sucesos temporalmente con precisión “siguen siendo particularmente opacos cuando intentamos comprenderlos verdaderamente”. Y agrega que tras la impotencia de Dios, se deja ver la de los hombres, que repiten su “plus jamais ça cuando ya está claro que ça está en todas partes”.
Para cada sujeto que da su testimonio, lo que tuvo lugar en los campos es lo único verdadero e inolvidable; por otra parte, esta verdad es “inimaginable”, “irreductible a los elementos reales que la constituyen, unos hechos tan reales que, en comparación con ellos, nada es igual de verdadero, una realidad tal que excede necesariamente sus elementos factuales”. Y continúa en relación a la experiencia de los campos de concentración del nazismo planteando que necesariamente los testimonios comportan una laguna: “Los supervivientes daban testimonio de algo que no puede ser testimoniado, comentar sus testimonios ha significado de forma necesaria interrogar aquella laguna (...), tratar de escucharla”.
El autor analiza etimológicamente las dos acepciones que la palabra testigo, tiene en latín. Una es testis, que significa “aquel que se sitúa como tercero (terstis) en un proceso o litigio entre dos contendientes” y la segunda, que él va a tomar, es superstes, que hace referencia “al que ha vivido determinada realidad, ha pasado por un acontecimiento y puede dar su testimonio”, el superviviente.
Son estos los testigos que están reconstruyendo los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado en donde la verdad trasciende la consistencia jurídica.
Son los que deben “mantener fija la mirada en lo inenarrable”. Al respecto, sostiene el autor, “el testigo testimonia de ordinario a favor de la verdad y de la justicia, que son las que prestan a su palabra consistencia y plenitud. Pero en este caso el testimonio vale en lo esencial por lo que falta en él; contiene en su centro mismo algo que es intestimoniable”. El testigo da testimonio en definitiva de la imposibilidad de testimoniar, y en esa paradoja lo hace posible, “no se puede testimoniar desde el interior de la muerte, no hay voz para la extinción de la voz”, y, sin embargo desde esa frontera entre el “dentro y fuera a la vez” funda la posibilidad del testimonio. Introduce así la vivencia singular del sujeto en la experiencia histórica (Ref. Consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado).
Articulando la intersección entre el campo del discurso jurídico y el sujeto del psicoanálisis, entonces, interrogarse por el alcance del decir posibilita una lectura más profunda respecto del valor de la palabra del testigo y ensancha su alcance en relación a su valor probatorio.
El testigo jura frente al tribunal decir toda la verdad y nada más que la verdad. J. A. Miller propone distinguir lo verdadero de lo real, en la perspectiva de que lo verdadero no recubre lo real en términos absolutos. La verdad tiene agujeros. Y en esos agujeros se instala el testimonio en su imposibilidad de decirlo todo, en su equívoco, en las “inconsistencias” para la mirada del discurso jurídico. Sin embargo en la experiencia del terrorismo de Estado, en la metodología aplicada en “los campos”, esa verdad a medias, esa incertidumbre respecto de los hechos, esas contradicciones e inconsistencias son las que paradójicamente le dan consistencia y contundencia a un relato construido fragmentariamente. Se trata justamente de “saber hacer con la opacidad que resta”, con lo insondable del horror. Escuchando la singularidad de un sujeto en el marco de un dispositivo “para todos”.
Para el testigo la palabra cobra un valor singular porque crea la condición de posibilidad de intentar decir lo que durante años no pudo ser dicho y no ya por la estructura misma del sujeto del lenguaje sino por su experiencia concentracionaria y los años posteriores de silenciamiento. No se podía hablar y no se podía, y en algunos casos tampoco se quería, escuchar.
En los campos de concentración la palabra quedaba perdida. Al respecto dice Primo Levi en Los hundidos y los salvados, “... llovían los golpes y estaba claro que se trataba de una variante del mismo lenguaje: el uso de la palabra para comunicar el pensamiento, ese mecanismo necesario y suficiente para que el hombre sea hombre, había caído en desuso. Era una señal: para aquéllos no éramos ya hombres; con nosotros, como con las mulas o vacas, no existía una diferencia sustancial entre el grito y el puñetazo” (...) “Esto de sentirse seres a quienes no se hablaba tenía efectos rápidos y devastadores”. Uno de ellos, afirma el autor, era no poder dirigir la palabra.
En el escenario de los juicios la palabra adquiere entonces una dimensión reparatoria que restituye al sujeto su condición de tal. Se trata de restituir al sujeto en su posición subjetiva. De ser humano reducido a objeto del otro, a puro deshecho, despojado de su dignidad de persona en el campo de concentración, en el ámbito de la justicia se restituye también la posibilidad de la palabra y con ella la dimensión subjetiva que necesariamente ésta conlleva.
Muchas expresiones de afecto, recuerdos, anécdotas de vida contadas por algunos cautivos a otros, quedaron seguramente sepultadas para siempre por la desaparición forzada de ambos. Muchas cosas quedaron sin poder decirse en miles de historias de vida truncadas por la barbarie.
Pero muchas otras, que hablan del amor por sus hijos, del amor a sus madres, a sus padres, a sus familiares, de la añoranza por sus seres queridos, de sus sueños, de sus ideales, de sus vivencias, mensajes dados que pudieron llegar a destino, que se constituyeron en palabras traídas del submundo de la desaparición a este otro mundo, al mundo de los vivos. Palabras pretendidamente condenadas al silencio resuenan hoy en el alma de quienes las trajeron y de quienes las escuchan y resignifican en los alegatos probatorios. Palabras que no sólo son prueba sino que también ponen a prueba todo el tiempo, el alcance y el valor de la justicia.
* Psicoanalista. Docente en la UBA. Ex detenida-desaparecida, testigo en los juicios.
















![[EFF Free Speech Online Blue Ribbon Campaign]](http://onlinebooks.library.upenn.edu/freespeech-horiz.gif)

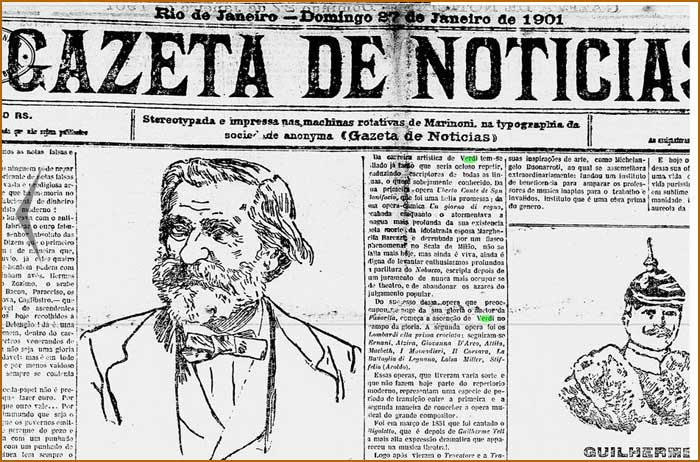
























 Archivo Central
Archivo Central Museo de Arte Contemporaneo
Museo de Arte Contemporaneo Museo de Arte Popular Americano
Museo de Arte Popular Americano Museo de Medicina
Museo de Medicina Departamento de Antropología
Departamento de Antropología Cineteca U. de Chile
Cineteca U. de Chile Centro de Estudios Judaicos
Centro de Estudios Judaicos Colecciones de Arte
Colecciones de Arte





