En Foco > Marc Augé
LA SABIDURÍA DEL GATO
El tiempo es una libertad, la edad una limitación, según plantea el antropólogo Marc Augé en El tiempo sin edad: Etnología de sí mismo, que acaba de publicar Adriana Hidalgo. El punto de partida de este extraordinario libro es una observación de la vida de los animales domésticos y la manera como nos relacionamos las personas con los seres que viven su vida en unos años comprimidos, llenos de tiempo pero sin edad.

Yo crecí; ella envejeció, en apariencia sin cambiar mucho de aspecto. Se volvió más calma, pensaba con una pizca de maldad, sabiendo que era más bien yo el que había renunciado a provocarla. Ya no arañaba mis manos ni mis brazos y nuestra relación se hizo cada vez menos lúdica, pero sin duda más apacible, casi contemplativa. Le encantaba controlar todo desde el aparador que estaba en el salón, justo detrás de un sofá de respaldo alto que ella misma había destruido. Cuando era joven, se subía de un solo impulso, sin esfuerzo, antes de alcanzar con un saltito elegante su lugar favorito; a veces solía quedarse en el sofá; entonces se acostaba en un equilibrio inestable, con las patas sabiamente dobladas, en el borde superior del respaldo, y me miraba tranquilamente como para desafiarme a hacer otro tanto. Al menos esa era la impresión que sentía ante ese espectáculo asombroso, impresión, con toda verosimilitud, imputable a mis remordimientos de entrenador fallido. Buscaba por sí misma la dificultad: algunas veces la vi tensar sus músculos, fijar la mirada en el lugar deseado para evaluar la altura y lograr la hazaña con un trayecto directo suelo-aparador sin la mediación del sofá. Y luego, insensiblemente, a través de los años, sus fuerzas declinaron. Primero renunció al aparador, luego ya no se tendió en lo alto del respaldo. De buena gana se quedaba acostada largas horas en el asiento del sofá, fiel al lugar, pero en el piso de abajo. Y finalmente tuvo dificultades para subirse incluso al sofá, que se convirtió en el techo de su nuevo retiro.
Una o dos veces traté de ayudarla poniéndola sobre el aparador; pero si bien percibí que mi iniciativa no le molestaba, la vi desorientada y preocupada por bajar lo más rápido posible. Esa ya no era su altura. Comprendí que había cometido una torpeza, una falta de gusto o, mejor dicho, de modales, y me odié. Tuvo el mismo humor hasta el final, gozando del menor rayo de sol, pegándose al radiador en invierno, enderezando las orejas al menor arrullo de las palomas y, una vez llegada la primavera, recibiendo las muestras de afecto que no dejábamos de prodigarle, con la misma indiferencia benevolente que desde joven había sido su encanto.
Mounette (es el nombre que le dimos sin desplegar esfuerzos excesivos de originalidad) tuvo una larga vida de gato y murió alrededor de los quince años en el departamento de mis padres que yo había dejado un poco antes.
Los dueños de animales domésticos les atribuyen de buena gana cualidades de corazón y de alma y decretan que son fieles, leales, sinceros y hasta inteligentes. Esos juicios, además de traducir el carácter neurótico que se les puede asociar, en los dos sentidos, a la relación hombres/animales domésticos, implican el hecho de que por regla general estos no sufren las presiones sociales de todo tipo que se ejercen sobre aquellos: por domésticos que sean, estos animales se percibe que encarnan de manera espontánea cualidades eminentemente naturales. Que nadie se confunda: no estoy tratando de sugerir que mi gato era un sabio. No estudié la psicología de los gatos. Supe de qué se trataba por la imagen.
Tuve dos gatos después, una pareja de la que sentía que era indisociable. La fuerza de la costumbre, como en los humanos, era por cierto el cimiento de su relación. Cuando eran jóvenes peleaban a menudo, sus juegos incesantes se volvían rápido un enfrentamiento. Por otra parte cuidaban su independencia y cada uno por su lado salían a la aventura cuando vivían en el campo.
Pero se reencontraban muy pronto y cada noche se acostaban uno al lado del otro con los ojos semicerrados y aire cómplice. Envejecieron juntos y cuando el primero murió, el otro no manifestó una emoción especial, se acostó solo en el mismo lugar pero, a su vez, desapareció unos días más tarde.
El gato no es una metáfora del hombre, sino un símbolo de lo que podría ser una relación con el tiempo que logra hacer una abstracción de la edad. Nos bañamos con el tiempo, saboreamos algunos instantes, nos proyectamos en él, lo reinventamos, jugamos con él; tomamos nuestro tiempo o lo dejamos deslizarse. Es la manera primera de nuestra imaginación. La edad, por el contrario, es el descuento minucioso de los días que pasan, la visión en sentido único de los años cuyo total acumulado, cuando se enuncia, puede sumirnos en el estupor. La edad acorrala a cada uno de nosotros entre una fecha de nacimiento de la que, al menos en Occidente, estamos seguros y un vencimiento que, por regla general, desearíamos diferir. El tiempo es una libertad; la edad, una limitación. El gato, aparentemente, no conoce esta limitación.









![[EFF Free Speech Online Blue Ribbon Campaign]](http://onlinebooks.library.upenn.edu/freespeech-horiz.gif)

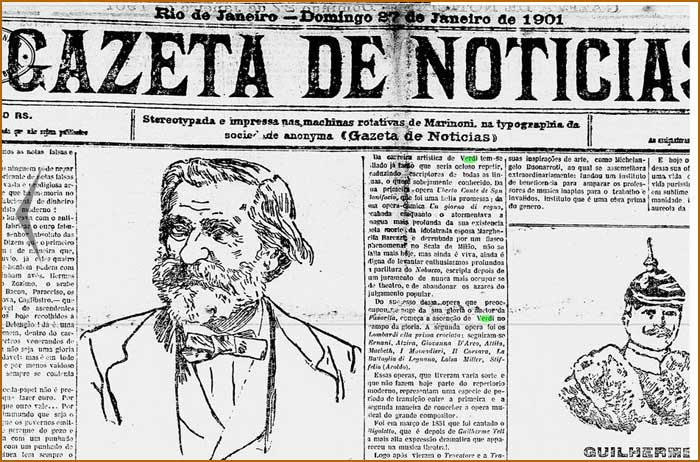
























 Archivo Central
Archivo Central Museo de Arte Contemporaneo
Museo de Arte Contemporaneo Museo de Arte Popular Americano
Museo de Arte Popular Americano Museo de Medicina
Museo de Medicina Departamento de Antropología
Departamento de Antropología Cineteca U. de Chile
Cineteca U. de Chile Centro de Estudios Judaicos
Centro de Estudios Judaicos Colecciones de Arte
Colecciones de Arte






No hay comentarios:
Publicar un comentario